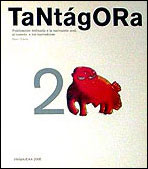|
|
|||
|
presentación trayectoria repertorio libros cursos artículos fotos prensa radio blog |
|||
|
|
|
Rosa Pálido. |
|
|
Éranse
una vez un rey, una reina y una princesa que vivían en un castillo
de color de rosa rodeado por una alta muralla pintada de rosa. Un día
de invierno, iba la princesa vestida de color rosa, paseando por el
jardín de rosales rosados cuando, para su desgracia, se le prendió
al vestido un copo de nieve blanca que nunca llegó a saberse de
dónde vino, ni importa. Al ver aquel color desconocido luciendo
campechano en su falda, la princesa palideció y se sintió
indispuesta. Ella no tenía ninguna intención de desobedecer a su familia, pero la estaban asustando. Por supuesto, cuanto mayor era el susto, más intensamente blanquecina se tornaba su tez. Inmediatamente, el rey y la reina promulgaron una ley que obligaba a cualquier persona que fuera hija suya a recuperar su color originario. Pero no sirvió de nada. Al día siguiente, mandaron a la princesa dar cincuenta vueltas corriendo alrededor del castillo para que, del sofoco, recuperara el color. La princesa consiguió completar la carrera, y se puso roja como un tomate, pero no tardó en palidecer repentinamente, debido a su falta de costumbre en los esfuerzos físicos y al soponcio que le sobrevino. Poco
después, la hicieron bañarse en zumo de fresas. Aquel año nadie
comió fresas en todo el reino porque para llenar la bañera real hubo
que exprimir toda la cosecha. La princesa quedó de color rosa, de un
rosa... pringoso. Después de la ley, la carrera y el baño de fresas, todavía tuvo que soportar un severo régimen a base, exclusivamente, de pétalos de rosa rosa. Al cabo de un tiempo, lejos de mejorar, la princesa, de la que aún no hemos dicho el nombre, estaba tan blanca como una sábana blanca, como un huevo blanco por fuera, como un enfermo pálido, como el copo de nieve y pensó que, antes de llegar a estar blanca como una muerta, sería mejor tomar la iniciativa y buscar por ella misma la solución. Visto
que en el interior de las murallas no parecía encontrarse el
remedio, se armó de valor y se decidió a salir por primera vez a la
parte del mundo que quedaba al otro lado de las murallas, y de la
que sólo había oído decir que existía. Se maravilló del verde de los árboles y los campos; del amarillo de los girasoles y del trigo; del rojo de las amapolas y de las lenguas de las vacas, del negro de las golondrinas; del azul del cielo y del mar... y también, como no podía ser de otra manera, del azul del príncipe azul que bebía agua en la fuente en el preciso momento en que ella dirigió hacia allí su mirada, que también es casualidad pero, mira, los cuentos de princesas son así. -¡Rosa! -la llamó él al ver el color de sus vestidos. Ella no se llamaba así, pero le pareció un nombre perfecto y supo que se encontraba en el camino adecuado para recuperar su color. Ahí tomó su primera decisión: desde ese momento y para siempre se llamaría Rosa y no María Virtudes Eugenia Margarita Antonia Manuela de Todos los Santos, como era hasta ese momento su nombre oficial. En cuanto se fijó un poco en el príncipe azul, su corazón le dijo que era su príncipe azul y notó unas cosquillas en la barriga y las piernas empezaron a temblarle y el susto del amor la hizo palidecer más aun, todo lo que una persona puede, y eso que blanca ya venía. Al verla de tal guisa, él se preocupó por ella, se le acercó, e hizo lo que suelen hacer los príncipes para resolver las cosas: le dio un beso. Aunque aquel beso fue de esos castos y despachurríos que suele usar la realeza, Rosa recuperó automáticamente el color de sus mejillas. Más allá del rosa, se puso colorada como un tomate maduro. Y llevada por un impulso irrefrenable, lo besó, ella a él, allí mismo, sin contemplaciones y él se ruborizó como otro tomate en el mismo punto de madurez que el de antes. Como se
habían besado pensaron que no tenían más remedio que casarse, puesto
que esta historia no trata de la vida real, sino que es un cuento.
Y la boda se celebró y fueron felices en ella y comieron todas las perdices que pudieron y mandaron acabar aquí este cuento porque, como eran gente de mundo y viajada, sabían que los cuentos acaban en la boda para terminar bien y no empezar a airear las miserias de la vida cotidiana y la convivencia que nos hacen a todos reales por muy de cuento y que parezcamos en un principio.
|
|||
|
pabloalbo@pabloalbo.com 699 235 228 |
|||